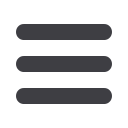

Vicuña entregó el informe a la Junta de Gobierno
en enero de 1813. Allí se indica que “solamente hay
siete escuelas enseñando y dos próximas a hacerlo;
que en las siete se enseña a 664 niños, lo que es muy
pequeño en proporción a la población que, según
cálculo de matrículas parroquiales, pasa de 50.000
habitantes” y se solicita aumentar su número con
urgencia. Esto sirvió de base a un documento titulado
“Instrucción Primaria: disposiciones fundamentales”,
en el que se pone de manifiesto el inicio de la
preocupación del Estado chileno en la instrucción. A
partir de este informe, el 18 de junio de ese año fue
dictado el “Reglamento para Maestros de Primeras
Letras”. Su artículo 2° estableció que la educación
era gratuita y que no se podía cobrar a los padres por
ningún motivo.
Además, el 21 de agosto de 1812, la Junta de la época
firmó un decreto que ordenaba que “cada monasterio
‘destine una sala para la enseñanza de las niñas, que
deben aprender por principios la religión, a leer y
escribir y los demás menesteres de una matrona,
aplicando el Ayuntamiento sus fondos para pagar
los salarios de maestras que, bajo la dirección y
clausura de cada Monasterio, sean capaces de llenar
tan loable como indispensable objeto’”. Este decreto
fue el primero que se preocupó de la educación de
las niñas y dejó claro que el Estado tiene un rol en
la educación, al obligar a los municipios a financiar
estas escuelas con sus presupuestos.
Los establecimientos que se fundaron en las décadas
de 1840 y 1850 –y que continuaban en manos del
Cabildo- no habían progresado mucho en cuanto a
sus condiciones de infraestructura y mobiliario. Así las
retrata Sol Serrano y Macarena Ponce de León en su
libro “Historia de la Educación en Chile: 1810-2010”:
“Su infraestructura fue muy variable, desde ramadas
sostenidas por estacas, ranchos de paja, bodegas,
hasta galpones ruinosos ‘que el día que menos
se piense se vienen abajo y aplastan a maestro
y discípulos’. La mayoría eran piezas cedidas por
la municipalidad o ayuntamiento, a veces en sus
propias dependencias, a veces en cuarteles, a veces
en habitaciones arrendadas en casas particulares,
generalmente del propio preceptor. Hubo una
escuela en la cocina del maestro y otra en la casa
del subdelegado. Eran unidocentes con un salón
pequeño, de unos veinticuatro metros cuadrados
y el más grande no pasaba los cien. Algunas tenían
dos salones separados por un tabique. Solían
estar sobrepobladas. Eran oscuras, sin ventilación,
calurosas en verano y frías en invierno, las ventanas
sin vidrios, revestidas con tocuyo. Eran húmedas por
los pisos de barro o de enladrillado ligero. Tampoco
tenían un terreno, patio para el recreo ‘ni un lugar
común para hacer sus necesidades corporales’. Por
cierto, muy pocas tenían agua”.
La “escuela fiscal” en sus inicios
Además de las escuelas de los Cabildos y las órdenes
religiosas, surgiría un tercer tipo de establecimiento:
la llamada “escuela fiscal”, término que aludía
inicialmente a establecimientos gestionados por
las comunidades locales o por los Cabildos y que
recibían fondos del Estado.
Las historiadoras Sol Serrano y Macarena Ponce de
León explican que “los antiguos Cabildos empezaron
a pedir financiamiento al gobierno en la medida en
que sus propias entradas eran escasas e inestables. El
municipio de Yumbel, en la provincia de Concepción,
había fundado una escuela con 70 alumnos en un
pequeño y alejado distrito, pero en 1834 la cerró
por falta de recursos y pidió fondos nacionales para
el sueldo del preceptor. Ese fue el mecanismo por
medio del cual nacieron las escuelas fiscales. En 1835
se contaron 40 a lo largo del territorio; había dos en
Chiloé, una en Coquimbo y 20 en Concepción. El
número de alumnos oscilaba según los tiempos de
cosecha, promediando alrededor de 50. El gobierno
parecía relativamente cómodo con este sistema y
consideraba que la primaria progresaba gracias al
celo de los Cabildos, de las comunidades religiosas
y de los individuos que, animados de un verdadero
patriotismo, han querido coadyuvar a las autoridades”.
El Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública
(antecesor del Ministerio de Educación), creado
en 1837, hasta ese momento tenía “una política
declarada de dotar de fondos fiscales a las escuelas
primarias donde los municipios no pudieran hacerlo
Cultura
73
















