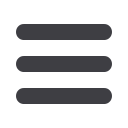

o donde la comunidad hiciera un aporte equivalente,
sobre todo en el pago del local”. El gobierno
autorizaba las peticiones de las comunidades
locales y municipios (antiguos Cabildos) para crear
escuelas. No las impulsaba, pero sí las reforzaba
financieramente, porque pagaba al preceptor y
reclamaba para sí su dirección.
Década del 40: Un giro trascendental
Entre las décadas de 1840 y 1900, se formalizó un
sistema educativo público, gratuito, sostenido y
administrado por el Estado. El concepto de “escuela
fiscal” cambió: fue concebido como algo propio
del Estado y ya no entraban en esa definición las
escuelas municipales, aunque ambas formaban parte
de la categoría de escuelas públicas.
El gobierno de Manuel Bulnes (1841-1851) representó
un momento fundacional, pues en su período
fueron fundadas la Universidad de Chile, que operó
como superintendencia educacional, y la primera
Escuela Normal de Preceptores, que tenía la labor
de formar profesores primarios. A partir de entonces,
hubo un esfuerzo por expandir la educación fiscal,
multiplicando el número de escuelas.
“Las décadas de 1840 y 1850 fueron años intensivos
tanto en la apertura de escuelas como en su avance
hacia puntos del territorio donde ella no existía. En
esos años se fundaron 491 escuelas fiscales, de las
cuales 252 incorporaron nuevas localidades a la
trama preexistente. El decenio de 1850 fue uno de
los momentos más expansivos del sistema primario,
cuantitativa y geográficamente, siendo determinante
la acción de los visitadores como catalizadores de
la demanda local”, comentan las historiadoras ya
mencionadas.
Durante el decenio de 1850 las escuelas fiscales
aumentaron 1,6 veces en número y 2,6 en cantidad
de alumnos, mientras las municipales y su matrícula
disminuyeron; las conventuales, que subsistieron
durante el período, desaparecieron cuando se
hicieron privadas en la década de 1870. Si en 1853 las
escuelas del fisco representaban el 33% de la oferta,
en 1860 ya eran el 55%, aglutinando al 60% de la
matrícula nacional.
Por otra parte, en el gobierno siguiente (de
Manuel Montt) fue aprobada una norma educativa
crucial: la Ley General de Instrucción Primaria de
Educación, promulgada el 24 de noviembre de
1860, que estableció que la escuela pública, fiscal
o municipal era gratuita, que el financiamiento sería
principalmente fiscal y municipal y que cubriría no
solo el sueldo de los preceptores, sino que también
la construcción, arriendo o adquisición de los locales,
los textos de estudio y la formación y fomento de
bibliotecas populares.
No hay que confundir este hito con la Ley de
Instrucción Primaria Obligatoria, igualmente
importante. Promulgada el 26 de agosto de 1920,
siendo Presidente Juan Luis Sanfuentes, señaló que
“la educación primaria es obligatoria. La que se dé
bajo la dirección del Estado y de las municipalidades
será gratuita y comprenderá a las personas de uno y
otro sexo”.
Un dato de interés: Diego Barros Arana (1830-
1907), rector del Instituto Nacional, creó en 1861 la
“Preparatoria” de ese establecimiento, en reemplazo
de las escuelas primarias, iniciativa que luego fue
copiada por los demás liceos. El problema es que la
educación primaria fiscal quedó en desmedro, en una
suerte de segundo orden, reservada para los pobres.
Por ello, la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria
estableció un plazo de seis años para terminar con
las Preparatorias de los liceos, aunque en la práctica
existieron hasta la reforma de 1965.
¿Y quiénes formarían a las futuras ge-
neraciones?
Casi dos décadas antes de dictarse la Ley General
de Instrucción Primaria de Educación, las Escuelas
Normales de Preceptores ya formaban a los docentes
y constituyeron, sin duda, la base de la educación
primaria chilena. En 1842, bajo la Presidencia de
Manuel Bulnes y siendo ministro de Justicia e
Instrucción Pública Manuel Montt, se creó la primera
Escuela Normal de Preceptores, que impartía clases
solo a jóvenes de sexo masculino para que pudieran
convertirse en educadores. Y 12 años después, por
Cultura
75
















