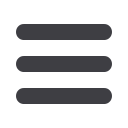

encargo del Presidente de la República Manuel
Montt a las Monjas Francesas del Sagrado Corazón,
encabezadas por la madre Ana du Rousier, se creó
la primera Escuela Normal de Preceptoras, que
acogería a aquellas jóvenes que también ansiaban ser
maestras.
Por otra parte, en 1889 surgió el Instituto Pedagógico,
que fue gravitante en la formación de profesores
secundarios. Los primeros que impartieron lecciones
a los futuros maestros que allí se formaban fueron el
chileno Enrique Nercasseau y Morán en Castellano
y los alemanes Jorge Enrique Schneider en
Pedagogía y Filosofía, Juan Stephen en Geografía
e Historia, Federico Hanssen en Filología, Alberto
Beutell en Física, Federico Johow en Ciencias
Naturales, Rodolfo Lenz en Lenguas Vivas y Reinaldo
von Lilienthal en Matemáticas. Este último fue
reemplazado por Augusto Tefelmacher. Y a poco
andar, se agregaron las cátedras de Educación Física y
Derecho Constitucional.
Rodolfo Lenz, que fue contratado por el gobierno
teniendo 27 años, consideraba que la enseñanza
del Castellano era lo más importante de toda la
instrucción secundaria y que su función era preparar
para estas labores a los profesores que darían clases
en ese nivel, al que hasta ese momento accedía una
minoría del país.
Las Escuelas Normales sobrevivieron hasta 1974,
cuando un decreto del gobierno ordenó que la
formación de profesores de todos los niveles
quedase a cargo de las universidades del Estado
y de las particulares reconocidas por este. En el
caso del Instituto Pedagógico, que dependía de la
Universidad de Chile, fue separado de esa institución
por la dictadura, en 1981, transformándolo en la
Academia Metropolitana de Ciencias de la Educación,
hoy Universidad Metropolitana de Ciencias de la
Educación (UMCE).
La educación pública en el siglo XX
Otro de los hechos notables de la educación chilena
del siglo XX fue el movimiento experimental, que
buscaba nuevas formas de enseñar y que se tradujo
en la puesta en marcha de varios establecimientos
experimentales, como el Liceo Manuel de Salas, el
Liceo Darío Salas, el Liceo N° 6 de Niñas, el Liceo
Experimental Gabriela Mistral (todos de Santiago),
el Liceo Experimental de Niñas de Concepción y el
Liceo Coeducacional de Quilpué.
También hubo esfuerzos por llegar a los alumnos
de localidades rurales. En la década de 1930 y
1940 fueron creados tres tipos de establecimientos
para este sector: las “escuelas quinta” (1932), que
debían poseer un terreno cultivable de una a cinco
hectáreas; las “escuelas granja” (1948), que poseían
más de cinco hectáreas; y las “escuelas hogares”
(1944), que se encargaban de educar y vestir a
niños huérfanos o indigentes. “Aunque venían
desarrollándose desde hacía tiempo, en 1948 y
1949 se dio un gran impulso a las escuelas rurales
comunes, que en 1952 alcanzaban a 2.947”, se
asegura en “Historia de la Educación Chilena”.
En 1954 se realizó otra reforma, que permitió
trasladar el aporte del movimiento experimental a
los liceos comunes, con la creación de los Consejos
de Curso, el establecimiento de tres horas pagadas
para las tareas de profesor jefe de curso, la extensión
del Servicio de Orientación, la creación del Plan
Diferenciado en sexto año de Humanidades y del
Plan variable en el tercer año de Humanidades, la
creación del Gobierno Estudiantil, la implementación
de los informes de Personalidad, la incorporación
de la evaluación objetiva y la organización de los
Departamentos de Asignatura.
Otro hito importante fue la reforma de 1965, que
estableció tres niveles de enseñanza: la Educación
Parvularia; la Educación General Básica, que duraría
ocho años y sería común para todos los niños entre 6
a 7 años y 14 a 15 años; y la Educación Media, que se
extendería por cuatro años, en modalidad científico
humanista o técnico profesional. Esta última se
dividiría en cuatro ramas: Comercial, Agrícola,
Industrial y Técnicas Especiales. Tanto la modalidad
científico humanista como la técnico profesional
tuvieron a partir de ese momento un plan común, en
I y II medio, para permitir la movilidad horizontal de
los alumnos.
Cultura
77
















