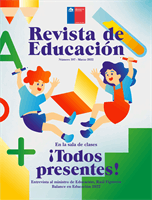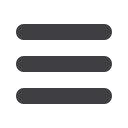

60
Revista de Educación •
Cultura
hábitos de orden y limpieza”, “atender al mejoramiento
físico”, “conducir a cierto grado de cultura general”,
“procurar a las alumnas los medios para perfeccionarse en
su inteligencia y en su saber por su propio estudio después
de salida de la Escuela”, “preparar a la normalista para que
sea firme como una roca en el cumplimiento de su deber;
así como dulce y maternal para con los pequeñuelos”.
También destacó la importancia del dibujo, el canto,
trabajos de cestería y tejidos a máquina. Lamentaba la “falta
de un terreno suficiente en el cual sería posible enseñar,
prácticamente algo del cultivo de las flores, legumbres,
etc.” Y dedicaba enérgicos párrafos a la primacía de la
práctica docente, concluyendo: “Una Escuela Normal vale
tanto cuanto valga su Escuela de Práctica”.
EL DEVENIR DE LAS ESCUELAS NORMALISTAS
Las Escuelas Normales empezaron a multiplicarse por
todo el país. Cada vez más mujeres comenzaron a estudiar
allí para ser profesoras, lo que, sin duda, contrasta con la
escasa instrucción de ellas en esa época. Una situación que
se venía arrastrando desde hace mucho tiempo atrás.
Basta recordar que en la Colonia, la educación de las
mujeres no formaba parte de las políticas del gobierno. De
esta forma, “al iniciarse el período de la Independencia, la
educación de la mujer estaba prácticamente abandonada;
algunos conventos ofrecían enseñanza para niñas
acomodadas centrada especialmente en la formación
religiosa y en habilidades de tipo domésticos”.
Un dato interesante: en 1812, sólo una parte de las
mujeres de élite accedía a estudios formales. Apenas el
10% sabía leer y el 8% sabía escribir.
Cabe señalar que medio siglo después, el creciente
interés por estudiar pedagogía en las Escuelas Normales
iría de la mano de una mayor demanda por escuelas
de niñas, lo que hacía que se requirieran más maestras.
Además, ellas se hicieron cargo de las escuelas mixtas,
creadas con la Ley de Instrucción Primaria; tarea que, por
cierto, no solía ser de interés para los varones, aun cuando
existía la Escuela Normal de Preceptores.
La impronta normalista dejó su huella en las
educadoras que se formaron en esas instituciones.
“La alfabetización del país, la democratización de las
oportunidades educacionales y la consolidación de la
conciencia nacional fueron tres de los grandes objetivos de
la Escuela Normal” (González, 2002).
Pero a partir de la década de 1950, “las escuelas
normales comenzaron a vivir el decaimiento y desgaste
propios de un sistema que necesitaba ser revisado. En
forma progresiva, la formación docente comenzó a darse
en las recientemente formadas escuelas de educación
de las universidades”. Su cierre definitivo se produjo con
el golpe militar de 1973. Atrás quedarían 120 años de
formación de numerosas generaciones de educadoras,
que enseñaron en diversas escuelas primarias del país.
Alumnas de la Escuela Superior N° de Recoleta, Santiago 1913. Colección: Museo de la Educación Gabriela Mistral.
61
Revista de Educación •
Cultura
Desfile en homenaje a la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria 1920. Colección: Museo de la Educación Gabriela Mistral.
¡Y cómo no nombrar a Brígida Walker! Oriunda de
Copiapó (1863-1942), en 1886 ingresó a la Escuela Normal
N° 1 de Preceptoras, de la cual egresó en 1889. Fue parte
de la primera promoción titulada bajo la dirección de
Teresa Adametz. Ella se convertiría en la primera directora
“chilena” de esa institución formadora de profesoras,
cargo que ejerció entre 1903 y 1922.
“LABORES PROPIAS DE SU SEXO”
En 1860 se dictó la Ley General de Instrucción Primaria
que dejó la enseñanza en manos del Estado, con carácter
gratuito y para ambos sexos (aunque se les enseñaba en
forma separada). Pero pese a ello, el currículum educativo
que se impartía en esos años en las escuelas chilenas no
era el mismo para hombres y mujeres; de allí que se diga
que este programa de enseñanza estaba dirigido hacia el
aprendizaje de “labores propias de su sexo”.
Y esto se ve reflejado también en el plan de estudios
de la Escuela Normal, que no consideraba geometría,
química, vacunación y estudio de la Constitución
Política del país, pues eso era considerado exclusivo de
los varones. Y, en cambio, incursionaba en economía
doméstica, costura y bordado.
Incluso en la Escuela de Artes y Oficios para Mujeres
(Escuela Vocacional de la República), creada en 1888, el
currículum estaba basado en las industrias domésticas,
“justificándose esta decisión en que, a ojos de quienes
promovieron la iniciativa (SOFOFA y Ministerio de
Industrias y Obras Públicas), a la mujer estos trabajos le
eran familiares y lograba, por tanto, capacitarse con mayor
facilidad y rapidez”. Por ello, hoy es posible ver fotografías
de aquella época donde las alumnas estaban en clases de
lavado y planchado, puericultura y educación para el hogar
o economía doméstica.
En síntesis: el desarrollo intelectual por décadas y
décadas estuvo reservado a los hombres, mientras que en
el caso de las mujeres se enfatizaba una educación moral,
donde lo verdaderamente importante era ser buena
madre y esposa.
Una realidad que contrasta fuertemente con la actual,
donde el currículum no hace diferencias entre hombres y
mujeres, y que se mantuvo por un largo tiempo. Tanto que
preocupó enormemente a Gabriela Mistral, en 1906:
“Yo pondría al alcance de la juventud toda la lectura
de esos grandes soles de la ciencia, para que se abismara
en el estudio de esa Naturaleza de cuyo Creador debe
formarse una idea. Yo le mostraría el cielo del astrónomo,
no el del teólogo; le haría conocer ese espacio poblado de
mundos, no poblado de centellos; le mostraría todos los
secretos de esas alturas. Y, después que hubiera conocido
todas las obras, y después que supiera lo que es la Tierra
en el espacio, que formara su religión de lo que le dictara
su inteligencia, su razón y su alma. ¿Por qué asegurar que
la mujer no necesita sino una instrucción elemental?”