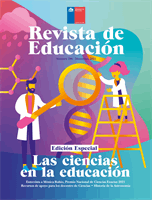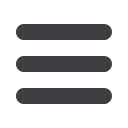
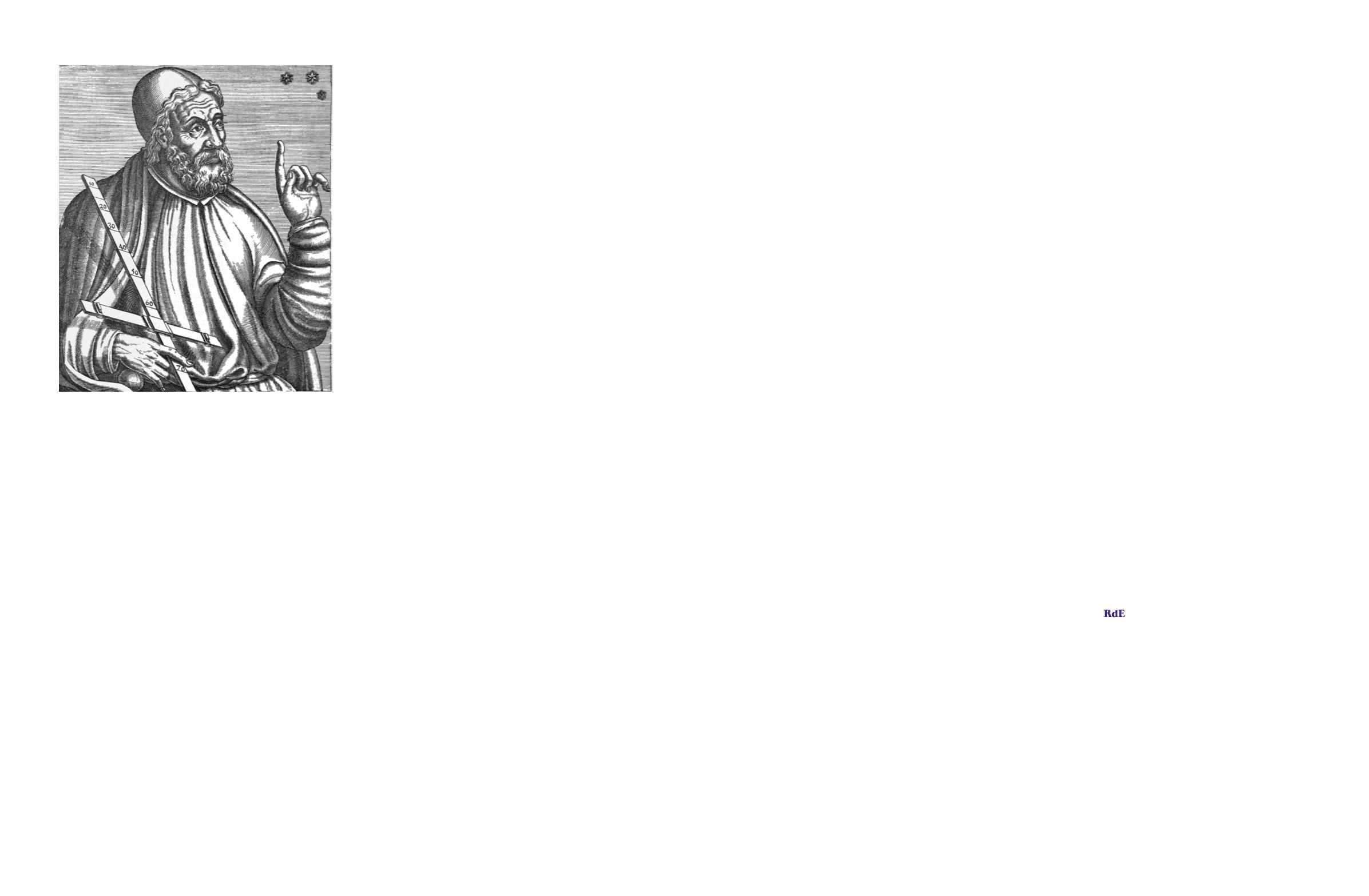
56
Revista de Educación •
Cultura
trabajando desde la corte del emperador Rodolfo II,
en Praga. Formuló algunas leyes ópticas y en 1611
construyó un telescopio. Siempre defendió la visión
heliocéntrica de Copérnico y en 1619 publicó las
famosas tres leyes del movimiento planetario que llevan
su nombre y que sirvieron de base para los estudios de
muchos científicos posteriores.
La primera ley establece que los planetas describen
órbitas elípticas, en uno de cuyos focos se halla el Sol.
La segunda dice: las áreas barridas por el rayo vector
que une el centro del Sol con el centro de un planeta
son proporcionales a los tiempos en barrerlas (velocidad
areolar constante). Y la tercera establece que los
cuadrados de los tiempos empleados por los planetas en
su movimiento de revolución sideral son proporcionales a
los cubos de los semiejes mayores de sus órbitas.
El más grande de los astrónomos ingleses, Isaac
Newton, nació el 25 de diciembre de 1642 y se destacó
también como físico y matemático. Fue un genio al cual
le debemos la ley de gravitación universal, una de las
piedras angulares de la ciencia moderna. Luego de una
vida de campo, en Woolsthorpe, que nunca lo convenció,
su enorme curiosidad y talento fueron detectados por
un maestro local que le insistió a la familia que lo enviara
a la universidad. Así es como llegó a Cambridge. Allí se
dedicó a estudiar una variedad de temas, que iban desde
la historia hasta la astrología. También descubrió las
ciencias físicas.
Sin embargo, cuando se estaba preparando para su
trabajo de posgraduado, Inglaterra fue golpeada por la
peste bubónica, pandemia que mató a miles de personas.
La universidad debió cerrar temporalmente y él volvió al
campo familiar, donde se dedicó a trabajar con ahínco
dilemas científicos y matemáticos. Construyó la primera
versión funcional de un nuevo aparato astronómico, el
telescopio de reflexión, que usaba un espejo curvo en
vez de lentes para enfocar la luz. Además, desarrolló una
poderosa rama de las matemáticas, el cálculo y planteó las
bases fundamentales de su teoría de la gravitación. Según
un relato popular, el verano de 1666 tras caer una manzana
de un árbol de la granja familiar se planteó la idea de
la gravitación: dos cuerpos se atraen con una fuerza
proporcional a sus masas e inversamente proporcional al
cuadrado de la distancia que las separa. También la óptica
se nutrió de su talento, descubrió que la luz blanca se
puede descomponer en todos los colores del arco iris al
hacerlas pasar por un prisma, iniciando con ello el análisis
espectral, base de la astrofísica contemporánea, contenido
en su Tratado sobre Óptica, publicado en 1704.
Los últimos años de su vida, Newton los destinó a la
profunda meditación teológica, totalmente alejado de los
círculos intelectuales. Murió en la ciudad de Cambridge, el
20 de marzo de 1727.
CONSTRUCCIÓN DE COHETES Y SALIDAS AL
ESPACIO
Siguieron los estudios astronómicos en muchos países del
orbe. Variados aportes a la ciencia, hasta que, en 1857,
aparece la primera noción de cohete, en los inicios de la
“roquetería”, diseñado por el ruso Konstantin Tsiolkovsky,
quien, pese a su sordera, ejerció la docencia y fue un
gran investigador. Llegó a ser llamado el padre de la
astronáutica, debido a sus propuestas tan avanzadas,
muchas de las cuales fueron incluso implementadas,
como el uso del nitrógeno y el oxígeno líquido como
combustible de cohetes, también elaboró un modelo
de varias etapas para orbitar la Tierra o realizar vuelos
interplanetarios. Construyó el llamado “túnel de viento”,
con el que pudo resolver problemas teóricos de los viajes
en cohetes al espacio. Él tiene el mérito de haber sido un
pionero de los futuros viajes espaciales, siempre soñó con
hacer vuelos interplanetarios.
Entrando en el siglo XX, emerge la genialidad del
alemán Albert Einstein con su Teoría de la Relatividad
(1916), relacionada con la electrodinámica y el movimiento
de los cuerpos. Un gran empuje a las ciencias en general y
también a la astronomía. Gracias a esta nueva teoría, que
deja atrás la de Newton, el Universo pasó a describirse
como un todo mediante una serie de ecuaciones que
Claudio Ptolomeo. Imagen dominio público.
57
Revista de Educación •
Cultura
demuestran la íntima relación e imbricación del espacio, el
tiempo y la materia.
Y comienza la estrecha carrera por surcar el espacio
sideral. En 1957 los rusos lanzan el primer objeto para
orbitar la Tierra, que se llamó Sputnik. Y cuatro años más
tarde (1961) mandan al primero hombre al espacio, el
astronauta Yuri Gagarin. Mientras, al año siguiente (1962)
Estados Unidos envía a John Glenn a orbitar la Tierra. Así
el año 1966 Rusia había tocado la Luna con su misión Luna
9 y Estados Unidos había cumplido el mismo cometido con
Surveyor, ambos con exitosos aterrizajes en suelo lunar.
Pero la gran y espectacular hazaña astronáutica la
logró Estados Unidos, en 1969, cuando envió al espacio,
como parte de su misión Apolo 11, a los astronautas
Michael Collins, Neil Amstrong y Edwin Aldrin, y estos
dos últimos se bajan de la nave y caminan sobre la
superficie de la Luna. Más adelante, en el año 2000, la
nave estadounidense Endeavor realiza un detallado mapa
global de la Tierra.
En la actualidad, este siglo XXI se caracteriza por
la enorme atención que se le sigue dando al Universo
desde nuestro pequeño planeta, que está localizado en la
periferia de la Vía Láctea, una galaxia en espiral compuesta
por miles de millones de soles. Así como también sabemos
que hay miles de millones de galaxias, una realidad
inasible e inconmensurable.
Los adelantos científicos, los modernos observatorios
instalados en distintas partes del mundo, como ALMA en
el norte de Chile, no sólo han despejado sino que han
abierto nuevas interrogantes. Y los miles de científicos de
distintas disciplinas siguen empecinados en el apasionante
y urgente estudio del espacio. “Tenemos poderosos
telescopios terrestres orbitales, sondas interplanetarias
que llegan a los confines del sistema solar y robots que se
encuentran en la superficie de otros mundos aumentando
la capacidad del ser humano de conocer su maravilloso
entorno astronómico”, relata una crónica sobre historia de
la astronomía (astroantigua.htm).
EN CHILE: INVITACIÓN A MIRAR LAS ESTRELLAS
No se puede hablar de astronomía en nuestro país
sin nombrar y reconocer a dos grandes Premios
Nacionales que, además, tienen en común ser excelentes
comunicadores y, por lo tanto, han logrado masificar la
concepción del Universo y también hacer que realmente
sintamos que “somos polvo de estrellas”.
Se trata de la doctora en astrofísica y académica
de la Universidad de Chile, María Teresa Ruiz, que fue
galardonada con el Premio Nacional de Ciencias Exactas
en 1997, entre otros reconocimientos a nivel mundial. Ha
dado cientos de charlas y escrito varios libros, el último
de ellos está dedicado al astro rey, se llama “El Sol:
conviviendo con una estrella” (Editorial Debate).
“Cuando el Sol termina de desaparecer bajo el
horizonte, pienso que ya hace ocho minutos que ha
ocurrido, pese a que la noticia nos acaba de llegar.
Esto es así porque la luz que emana del Sol, que está a
150 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, se
demora ocho minutos en cubrir esa distancia. Entonces
me pregunto: ¿cuántos estarán al tanto de detalles como
este sobre nuestra estrella, el Sol?”, anota la autora en la
entrada del libro, aludiendo al enorme interés que suscitó
en las personas el eclipse solar total que ocurrió el 2 de
julio de 2019 y sus deseos de contar más del gran astro
porque es la estrella más cercana y la única que podemos
conocer en mayor profundidad, asunto importante, ya que
puede afectar radicalmente nuestro quehacer cotidiano.
José Maza Sancho, recibió el Premio Nacional
de Ciencias Exactas el año 1999, es académico de la
Universidad de Chile y un excelente comunicador, capaz de
poner al alcance de todos lo que ocurre con los astros que
pueblan el cielo. Entre sus muchas publicaciones, acaba de
salir a circulación “Dibujando el cosmos” (Editorial Planeta),
en el que hace referencia a los orígenes de la ciencia, la
astronomía y la medición del tiempo. Aquí el experto juega
con la mitología grecorromana para ir contando la historia
de la astronomía, comenzando con la cosmogonía, que
refiere al origen del Universo. “De acuerdo con la mitología
griega no fueron los dioses quienes crearon el universo,
todo lo contrario, el universo creó a los dioses. Antes de
que existieran estos, se habían formado el cielo y la Tierra.
El cielo Urano y la Tierra Gea, fueron los primeros padres.
De ahí surge todo: los titanes fueron sus hijos y los dioses
sus nietos”, escribe el autor. En otro capítulo se interna en
la ciencia en el tiempo del mito y concluye con páginas
dedicadas a narrar la problemática de medir el tiempo y el
origen de los calendarios, incluyendo el gregoriano, que se
usa hasta hoy.
Fuentes:
astronomia.com/historia/astroantigua.htm elmundo.es/ciencia.html,
windows2universe.org, museovirtual.csic.es/salas/magnetismo/biografías/newton.htm, La evolución de la astronomía, Simón
García:
iac.es, El primer telescopio se presentó hace
400 años:
elpais.com/sociedad/2009, El nacimiento
de la astronomía antigua, estabilizaciones y
desestabilizaciones culturales, M. del Mar Valenzuela
V, 2010. World History Encyclopedia, La astronomía
griega, Cristian Violatti, traductor Diego Villa. C., 2013.
El sol, María Teresa Ruiz, Debate, 2021. Dibujando el
cosmos, José Maza Sancho, Planeta, 2021.