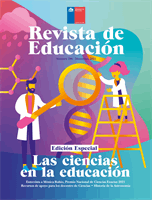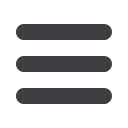
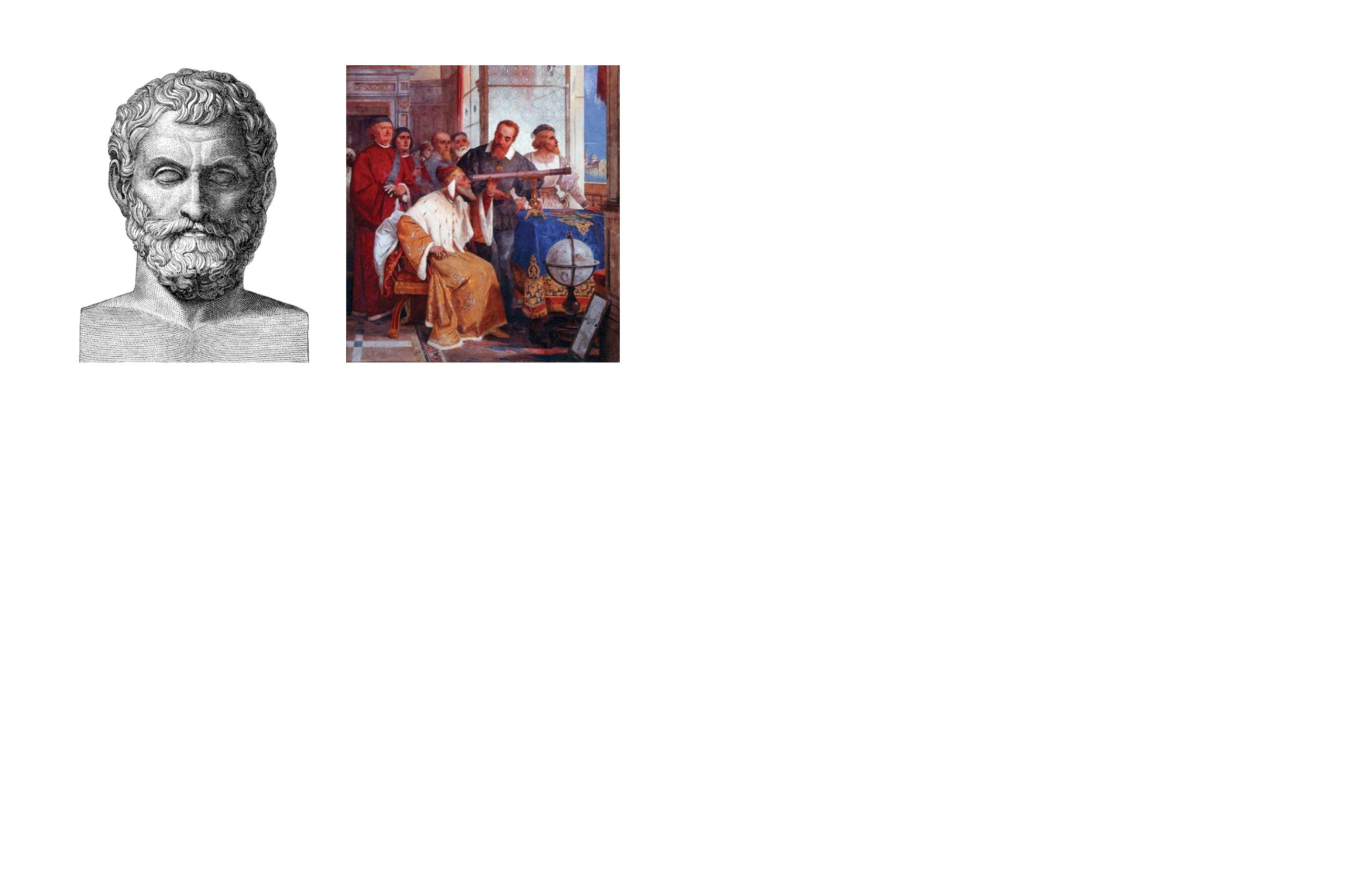
54
Revista de Educación •
Cultura
cubría como una tapa el resto de tierra que tenía debajo.
Y Tales de Mileto, quien aseguraba que nuestra Tierra
descansaba encima de agua. Y el propio Aristóteles, basado
en la posición de la estrella polar entre Grecia y Egipto,
estimó que el tamaño de la Tierra era equivalente a 400.000
estadios, es decir, alrededor de 64.000 kilómetros, pero por
falta de precisión en las cifras él mismo se vio impedido de
llegar a una conclusión aceptable.
Las muy buenas observaciones de la cosmología
aristotélica coexistieron con una serie de prejuicios
místicos y estéticos. Se creía, por ejemplo, que los cuerpos
celestes eran indestructibles y no renovables y también
inalterables. Todos los cuerpos que existían sobre nuestro
planeta se consideraban impecables y eternos, una idea
que perduró muchos siglos, hasta cuando Galileo aseguró
que la superficie de la Luna era tan imperfecta como la de
nuestro planeta y que estaba llena de montañas y cráteres,
incluso en ese momento causó críticas y escándalo entre
quienes todavía dominaban el pensamiento europeo.
Digno de ser mencionado es el matemático y
astrónomo, Aristarco de Samos (310-290 a.C). En sus
obras presenta el modelo heliocéntrico, que fue luego
rescatado por Arquímides en su libro “El recolector de
arena”. Allí Aristarco plantea que el universo es muchas
veces mayor de lo que sus contemporáneos creían, que las
estrellas y el Sol permanecen inmóviles, que la Tierra y los
otros planetas giran alrededor del Sol en la circunferencia
de un círculo y que el Sol se encuentra en medio de la
órbita, es decir, tenía una concepción heliocéntrica y
no geocéntrica del sistema astral, pero no manejaba el
concepto “elíptico”, lo que le impidió patentar su tesis.
Eso sucedió 14 o 15 siglos antes de que lo planteara
Nicolás Copérnico.
El Almagesto es un compendio sobre astronomía,
cuyo autor es Claudio Ptolomeo, estudioso de Alejandría.
Esta obra contiene modelos geométricos relacionados
con tablas mediante las cuales se puede calcular
indefinidamente los movimientos de los cuerpos celestes.
Todos los logros greco-babilónicos hasta el siglo II a.C,
se resumen en este trabajo, que incluye un catálogo
con más de 1.000 estrellas fijas. La cosmología del
Almagesto dominaría la astronomía occidental durante
los 14 siglos venideros y fue siendo complementada con
el desarrollo de nuevos instrumentos, como el astrolabio,
que revolucionó la forma de observar y medir los datos
astronómicos. Los romanos aprovechaban también estos
adelantos para utilizarlos en las técnicas de navegación,
arquitectura y para hacer presagios.
¿QUÉ PASÓ EN LA EDAD MEDIA Y EL
RENACIMIENTO?
La Edad Media en Europa Occidental (siglos IV al XVI),
fue una etapa de muchas dificultades para la producción
intelectual en general. Y la astronomía en particular
también sufrió un estancamiento debido a que los escritos
de la antigüedad clásica estaban en griego y las pocas
traducciones eran solo resúmenes simplificados y textos
prácticos, ya que ese idioma estaba en desuso. Sin
embargo, algunos connotados escritores e historiadores
transmitieron las antiguas tradiciones en latín, como lo
Galileo Galilei y uso del telescopio. Imagen: dominio público.
Tales de Mileto. Imagen: dominio público.
55
Revista de Educación •
Cultura
hicieron Plinio y Marciano Capella, junto a varios otros
estudiosos. En el siglo VI, ese esfuerzo queda ilustrado
con el obispo Gregorio de Tours, quien había aprendido
astronomía gracias a Capella y empezó a emplear
dichos conocimientos para crear un método con el cual
los monjes mirando las estrellas podían determinar sus
tiempos de oración por las noches.
Mientras, en el siglo VII, Beda, el monje benedictino
de origen inglés publicó un texto titulado “Sobre el
cálculo del tiempo”, que brindaba a los eclesiásticos
la información práctica para calcular con exactitud la
fecha correcta de la Pascua, usando una fórmula llamada
“computus”, la que siguió vigente y tuvo gran importancia
para la educación del clero hasta mucho después del
surgimiento de las universidades en el siglo XII.
Fue en Torum, la actual Polonia, el lugar donde nació
el gran genio de la astronomía Nicolás Copérnico, quien
revolucionó el campo de esta disciplina al descubrir y hacer
pública su hipótesis de un sistema heliocéntrico, en el cual
la Tierra orbitaba en torno al Sol, esto en oposición con el
clásico (hasta ese momento) sistema tolemaico, en que los
movimientos de todos los cuerpos celestes tenían como
centro nuestro planeta. A raíz de ello se hizo respetable en
el ámbito de la astronomía, ya que además era médico,
experto en derecho canónico y economista, todo lo que
ejerció a lo largo de su vida y bajo una mirada humanista.
Copérnico fue un aporte decisivo a la ciencia renacentista.
Falleció en Frombork, ciudad al norte de Polonia, en el
año 1543, pocas semanas antes había sido publicado
su libro titulado “Sobre las revoluciones de los orbes
celestes”, que contó con la anuencia del Papa Clemente
VII. Y además tuvo el apoyo “estratégico” del conocido
astrónomo protestante Rheticus, quien estaba convencido
de que su contenido era valioso y debía darse a conocer y,
a modo de resguardo de las críticas y ataques que podía
sufrir Copérnico por contradecir a la Iglesia que mantenía
la teoría geocéntrica, él mismo se ocupó de buscar la
imprenta e incluso dejó que los editores escribieran el
prólogo sin firmarlo y quedó con autor desconocido.
EL TELESCOPIO Y LOS HALLAZGOS DE GALILEO
En el año 1610 fue construido el primer telescopio por
Galileo Galilei, quien en su libro “Sidereus Nuntius”
describe cómo lo hizo: “Basándome en la doctrina de la
refracción, primero preparé un tubo de plomo, en cuyos
extremos coloqué dos lentes, los dos planos en una de
sus caras, mientras que, en la otra punta, uno de los
lentes era convexo y el otro cóncavo”. Con este primitivo
aparato, Galileo se convirtió (un siglo después) en el
principal promovedor del sistema copernicano. Además,
descubrió que la superficie de la “Luna no es lisa y pulida,
sino que está llena de protuberancias, profundas lagunas
e infructuosidades”, asevera y lo demuestra en su libro
con un dibujo. Y un hallazgo más espectacular aun fueron
los satélites de Júpiter, a los que bautizó como astros
“mediceos”, en honor a los Médicis florentinos. “Hay
cuatro estrellas en el cielo que se mueven alrededor de
Júpiter como Venus y Mercurio lo hacen alrededor del
Sol”, ratificó en su momento. El instrumento es catalogado
como el más revolucionario de todos los tiempos.
La obra con sus descubrimientos será la que lleve al
maestro, considerado el padre de la ciencia moderna, a
enfrentar, en 1633, la Santa Inquisición. El nuevo Papa
Urbano VIII (Cardenal Maffeo Barberini), cuya elección
había llenado de júbilo al mundo culto en general y en
particular a Galileo, a quien le había mostrado su afecto,
le dio confianza y ánimo para editar su gran obra de
cosmología copernicana: “Diálogo sobre los dos máximos
sistemas del mundo”, en la que confrontaba el sistema
tolomeico frente al copernicano. Esta publicación hizo que
sus enemigos lo acusaran a Roma y que fuera llamado a
responder ante el Santo Oficio.
Así el 12 de abril de 1633, Galileo, a sus 70 años,
fue sometido a un humillante y fatigoso interrogatorio
que duró 20 días, debido a que su libro era, según los
inquisidores: “Execrable y más pernicioso para la Iglesia
que los escritos de Lutero y Calvino”. Fue encontrado
culpable, debió pronunciar de rodillas la abjuración de
su doctrina y fue condenado a prisión perpetua, ya que
el Papa le perdonó la vida. Se cuenta que su orgullo y
terquedad, tras su vejatoria renuncia a sus creencias,
lo conminaron a dar con uno de sus pies un enérgico
golpe en el suelo y a proferir la famosa frase: “Y sin
embargo se mueve…”, refiriéndose al planeta Tierra.
Aunque no pudo evitar que muchos correligionarios
no le perdonaran la “cobardía de su abjuración”, eso
ensombreció y le amargó la última etapa de su vida.
Alejado y en silencio, así transcurrió el resto de su
existencia en su quinta de Arcetri, ya que le suavizaron
la pena y le permitieron que la cumpliera como arresto
domiciliario y no en la cárcel. También debía recitar
semanalmente unos salmos a modo de penitencia.
Vale destacar que, en 1992, es decir, tres siglos y
medio después de su muerte, la comisión papal a la
que Juan Pablo II le había encomendado la revisión
del proceso inquisitorial, reconoció el error cometido
por la Iglesia Católica en el caso de Galileo Galilei.
DESDE LAS LEYES DE KEPLER HASTA LAS DE
NEWTON
A partir de 1600 el astrónomo y matemático alemán,
Johannes Kepler, se dedicó de lleno a la astronomía,