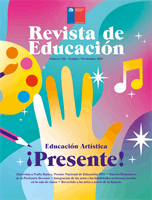22
Revista de Educación •
Conversando a fondo
donde se construyen los significados del mundo. Por eso
es que hay diferencias en la construcción de mundo de un
niño y otro, de eso exactamente se trata la diversidad, en
cualquier nivel y desde cualquier punto de vista.
Si uno la mira desde la perspectiva de un niño autista,
por ejemplo, o la de un estudiante de doctorado en la
universidad, esas dos personas traen su construcción de
mundo dependiendo del modo en que han vivido y cuál
ha sido su historia de vida, cuál ha sido su convivencia.
Si uno entiende eso, entiende la diversidad, que es
propia de la situación educativa y que está en todo grupo
humano. Esa competencia de la diversidad debiera ser
una de las principales en la formación docente: entender
que un niño trae su mundo a la mano y que ese mundo
que trae es legítimo, puede que a mí no me guste pero
es legítimo. Por lo tanto, para cambiarlo primero debo
aceptarlo y después en la convivencia modificarlo, no
en la exigencia de decir: “no, eso no se hace” o “eso
no se dice” porque eso no cambia nada, solo provoca
emociones desfavorables.
¿Qué papel jugó Humberto Maturana en todo esto?
Hice mi investigación para el grado de Magíster en la
integración tanto en la escuela como en el ámbito laboral
de un niño autista y él fue mi director de tesis.
Posteriormente, mi tesis doctoral tuvo el propósito
de constatar si la teoría de Humberto Maturana, la
Biología del Conocimiento, lo que ésta decía sobre el
lenguaje, daba cuenta de lo que ocurría en el desarrollo
normal de un niño. Observé niños desde el nacimiento
hasta el tercer año de edad para ver lo que ocurría en
relación al lenguaje. Pero el lenguaje según como lo
entiende la Biología del Conocimiento: “recursividad en
coordinaciones de acciones consensuales que pueden
tener verbalizaciones o no”. Y pude constatar que
efectivamente su explicación daba cuenta de lo que
ocurría en cinco niños de Santiago, niños de clase media
que pudimos grabar dos veces a la semana en el primer
año de vida o los primeros seis meses, una vez a la semana
después, una vez cada 15 días en el segundo año, etc.
hasta inicios del tercer año. Y eso mostró que había
diferencias en la construcción de significado, incluso en los
niños de una misma familia, porque tuve dos primos.
Esa tesis doctoral dio lugar a los dos proyectos
Fondecyt que hice con Humberto, a los que me referí
previamente. Con él fuimos amigos en el quehacer y pares
en el trabajo de investigación. Su generosidad me permitió
aprender mucho de él. Después, hubo otros Fondecyt en
los que ya no participó en el equipo.
¿Y en qué consistieron esas nuevas investigaciones?
En una de ellas, nosotros seguimos a los mismos
niños que habíamos visto en Santiago y en La Araucanía,
pero ya en el colegio, cuando ingresaron al jardín infantil
y hasta 2° básico. La idea fue constatar qué de los
sentidos y significados construidos en su primer contexto
interaccional permanecían, cambiaban o se ampliaban
en la escuela. Eso lo hicimos tanto con ambos grupos y
después los comparamos.
Luego, nos adjudicamos otro Fondecyt donde
indagamos en las concepciones de aprendizaje,
educación y escuela de familias extendidas mapuche
y aymaras. La manera de mirar el conocimiento, la
epistemología de estas comunidades indígenas, es
similar, aunque tienen diferencias. Durante muchos años,
hemos perdido la oportunidad de recoger esos saberes,
de visibilizarlos y de integrarlos a la educación. No hay
integración si uno solo toma aspectos folclóricos. Estuve
mirando unos libros de texto de hace un año atrás donde
se muestra a las personas mapuches siempre en pasado:
“los mapuches eran…” o “los mapuches tenían…”, etc.
Entonces, ¿qué pasa cuando un niño mapuche lee ese
libro de clase con el cual su profesor/a le está enseñando?
Es desastroso. La sociedad en su conjunto se beneficiaría,
por un lado, si la academia da espacio a la epistemología
indígena en la investigación científica. Y por otro, si la
escuela acoge esos saberes ancestrales que son muy
necesarios en nuestra sociedad.
Nosotros hemos aprendido mucho de las familias
indígenas, de sus modos de crianza. A los niños mapuches
no se les da instrucciones sobre cómo hacer las cosas, los
adultos solo intervienen cuando piden ayuda.
Estos proyectos fueron desarrollados gracias a la
colaboración de muchas personas que participaban en
el equipo de investigación UMCE sobre diversidad que
tuve el privilegio de dirigir, especialmente la Dra. Soledad
Rodríguez, la Dra. (c) Sofía Druker, la Dra. Tatiana Díaz y la
Dra. Ana María Figueroa.
¿Qué ha significado para Ud. obtener el Premio
Nacional de Educación?
Muchas otras personas pueden también merecerlo,
por eso yo lo dedico a mis colegas. Es importante porque
da una notoriedad, que obviamente va a ser pasajera,
pero yo quiero aprovechar eso con responsabilidad para
tratar de incidir un poco en los cambios que nuestra
educación requiere.
Éste es un momento de oportunidades. Ahora es
posible pensar de una manera distinta el currículum