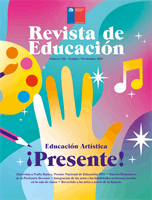18
Revista de Educación •
Conversando a fondo
A la vanguardia
en inclusión
y creatividad
“Las directrices eran ‘todos los niños y niñas son iguales’ y ‘hay que aceptarlos tal como son’.
Eso hizo que nadie focalizara su interés en las particularidades de los niños y niñas que tuve
en ese período. Y ellos aprendían no solamente desde el punto de vista cognitivo, también
evolucionaban a partir de sus propias di cultades motoras. Hubo niños que habían sido
expulsados de otros jardines, y acá modi caron sus conductas y fueron aceptados por sus
compañeros”, recuerda esta docente de Educación Diferencial, al evocar la época en que
dirigió su propio jardín infantil. Hoy, tras ser elegida Premio Nacional de Educación 2021,
aborda en entrevista con Revista de Educación su trayectoria como profesora, académica e
investigadora en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE).
Nolfa Ibáñez, Premio Nacional de Educación 2021
¿Qué la motivó a estudiar pedagogía y, en particular, a
especializarse en educación diferencial?
Es un poco inusual el inicio porque yo hacía 15 años
había salido de educación media, en esos años eran
humanidades. Siempre me gustaron los niños, sentía
curiosidad por las capacidades reflexivas que se suponía
que no tenían, pero que tenían. Y a nivel familiar, era
madre de dos hijos, después tuve a mi última hija, pero en
ese entonces eran dos.
Nos trasladamos a vivir con mi mamá y levanté un
pequeño emprendimiento: un jardín infantil en lo que había
sido mi casa. Lo dirigí administrativamente y quienes estaban
a cargo de lo académico, obviamente eran educadoras.
Allí instauré una suerte de lógica, que afortunadamente
todas las personas que trabajaban conmigo compartieron,
que era no poner ningún requisito de ingreso, excepto la
edad. A los papás no se les preguntaba nada de los niños
fuera de lo que es responsable preguntar: remedios, etc. Y
en ese proceso tuve varios niños con necesidades educativas
especiales, término que entonces no existía. Y pude ver
cómo ellos aprendían al estar con compañeros y compañeras
que no tenían ninguna dificultad y que éstos últimos, que
eran la mayoría, tampoco tenían dificultad alguna para
relacionarse con ellos, los aceptaban absolutamente.
Las directrices eran “todos los niños y niñas son
iguales” y “hay que aceptarlos tal como son”. Eso hizo que
nadie focalizara su interés en las particularidades de los
niños y niñas que tuve en ese período. Y ellos aprendían
no solamente desde el punto de vista cognitivo, también
evolucionaban a partir de sus propias dificultades motoras.
Hubo niños que habían sido expulsados de otros jardines,
y acá modificaron sus conductas y fueron aceptados por
sus compañeros. Entonces, me dije: “tengo que hacer algo
para cambiar esta imagen colectiva de la sociedad chilena
en relación al otro diferente”. Y ahí postulé a la Universidad
de Chile para estudiar educación diferencial.
Leí que usted en ese jardín infantil desarrolló un
proyecto pedagógico que se basó en la educación
psicomotriz y la educación por el arte, ¿podría
contarme en qué consistía?
Quise hacer algo distinto. No un jardín para que los
niños hicieran apresto de lectoescritura o de cálculo,
sino un espacio donde los niños pudieran desarrollarse
en forma integral. En ese tiempo, dos autores europeos