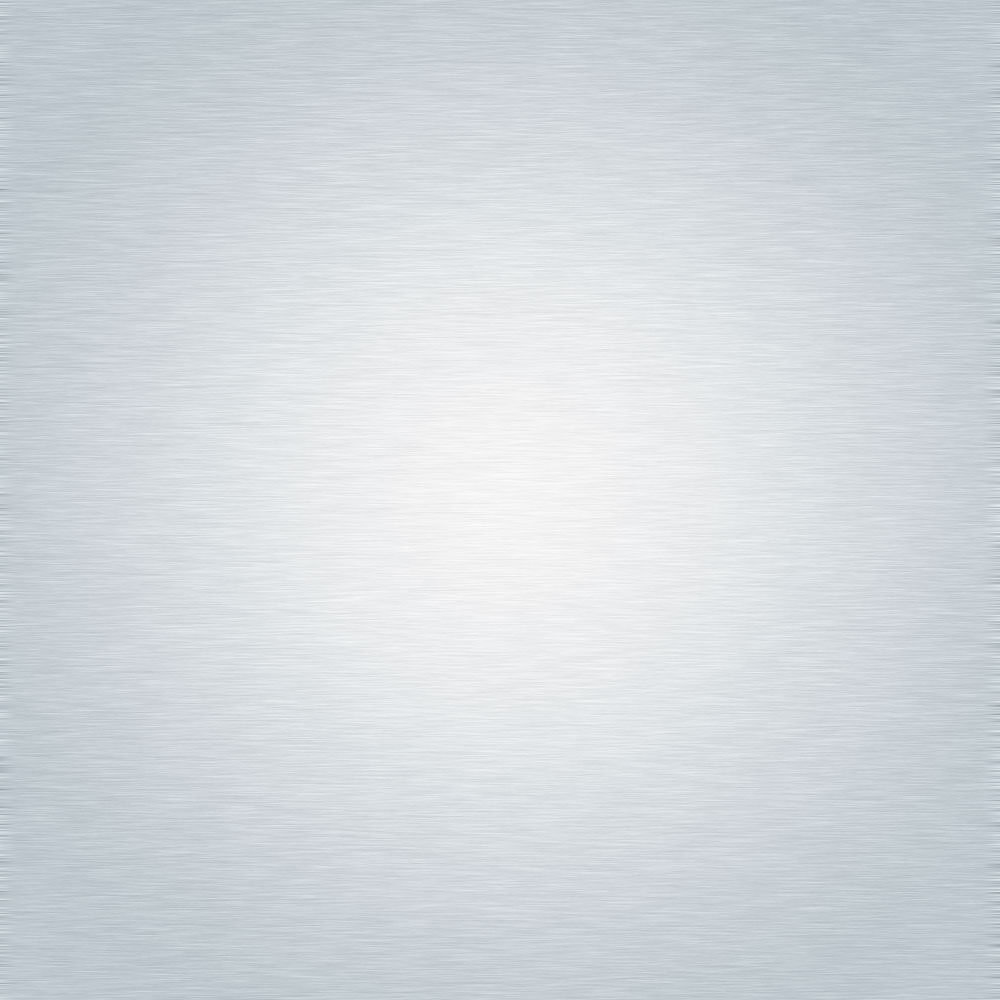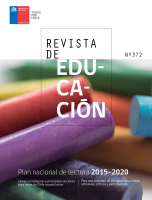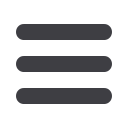

24
REVISTA DE EDUCACIÓN /
conversando con
En 1980 tenemos un tsunami que fue
la gran liberalización de la educación,
que desbalanceó completamente esta
fórmula que había perdurado y logrado
grandes avances de los años 20 a los 80.
Se produjo un desequilibrio que no ha
vuelto a reequilibrarse.
Hoy día se
habla de la
segmentación
como uno de los
grandes problemas
que tenemos que
resolver…
Efectivamente. El sistema educacional
nació segmentado. Y se mantuvo
segmentado a pesar del predominio
de la acción estatal. En los siglos
XIX y XX, hasta los años 80, vemos la
segmentación de la educación pública
expresada en términos de enseñanza
primaria, secundaria y técnico-
profesional.
El aparato del Estado se dividió en
estas tres ramas que tenían sus códigos
propios, su estructura propia, una
relación particular con la sociedad al
mirar a distintos segmentos de ella. Esto
independiente de la diferencia entre
educación pública estatal o educación
privada o de élite que también había.
¿Y entonces quedó
la educación
escolar técnica
rezagada?
Sí. Y la primaria también. La educación
privilegiada era la secundaria, porque
permitía el acceso a la educación
superior y la integración a las élites.
Hay que recordar un hecho bastante
simbólico de esta segmentación: la
existencia de las preparatorias en los
liceos. A fines del siglo XIX, los niños
de clase media no iban a las escuelas
primarias comunes, no se mezclaban con
los rotos, entraban a las preparatorias
anexas al liceo y pasaban fácilmente de
esos primeros cursos al liceo mismo, a la
secundaria. Esas preparatorias no tenían
nada que ver con las escuelas primarias
comunes del propio Estado.
A comienzos del siglo XX se agudizó la
segmentación, cuando con toda buena
voluntad el senador Pedro Bannen
impulsó lo que él llamó las “escuelas
para proletarios”, o sea, para niños que
no eran deseables en la escuela primaria
común estatal. El Estado no acogió esto y
él reunió los recursos para crear esta red
de establecimientos dirigida a los más
pobres de los pobres, separada de las
escuelas para pobres.
Hay una foto
de la primera
escuela para
proletarios
de Chile, con
los niños con
sombrero y
descalzos.
Sí, en el Museo Pedagógico. La he visto.
No duró mucho la aventura, fueron
desapareciendo, pero es algo simbólico.
Teníamos las escuelas para proletarios,
las escuelas primarias comunes
estatales que eran mayoritarias y las
preparatorias de liceos. Un sistema
¡totalmente segmentado!
La más grande disyunción en términos
de formación: las Escuelas Normales v/s
el Instituto Pedagógico de la Universidad
de Chile y otras universidades que
fueron creando sus propias carreras a
semejanza del Pedagógico. Porque la
formación es muy distinta en uno y otro
caso.
¿Algún aspecto en
común?
Ambas proveyeron al país de muchos
talentos que se desarrollaron más allá
del ejercicio docente. Por ejemplo,
Humberto Díaz Casanueva, director
de la Revista de Educación Primaria
y Premio Nacional de Literatura, se
formó en la Escuela Normal. Y Nicanor
Parra, en el Pedagógico. Raúl Rettig
también era normalista, pero en
Concepción siguió con su carrera de
abogado, por lo que tuvo un corto
paso por la escuela primaria.
Freddy Soto, en su libro “Historia de la
Educación Chilena”, incluye profesores
La formación de
profesores fue
un vehículo de
ascenso social
y de apertura de
oportunidades
culturales y
de desarrollo
político de
gente que a lo
mejor no habría
sido acogida por
el liceo.