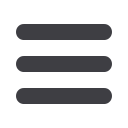

47
Revista de Educación •
Cultura
Y
a sabemos que el cerebro humano es el órgano que
genera, interpreta e integra las emociones. Allí se
alojan más de 80 millones de neuronas y muchas de
ellas se encuentran involucradas en los procesos emotivos. Las
emociones tienen un papel fundamental en la vida: con ellas
identificamos detonantes para actuar rápido ante un estímulo,
amplificamos nuestra memoria, modificamos nuestro estado
de alerta y propiciamos conductas para llamar la atención y
obtener la comprensión social sobre nuestro estado de ánimo.
Hoy, gracias al avance tecnológico y los estudios científi-
cos especializados, podemos conocer los circuitos neuronales
y fisiológicos de las emociones. Así sabemos, por ejemplo,
que cuanto más emocionado uno está, más se favorecen los
procesos cognitivos de corto plazo. A menos de 5 segundos
de haberse iniciado, la emoción atrapa al cerebro, aumenta
la actividad de las estructuras límbicas y empieza a disminuir
la lógica, la congruencia y los frenos sociales, que se alojan
en la corteza prefrontal y la descarga de dopamina inhibe la
parte más inteligente de nuestro cerebro. Este proceso fisio-
lógico neuronal explica por qué, mientras más nos emocio-
namos, nos volvemos menos racionales, acatamos menos las
reglas sociales y nos ponemos irreflexivos.
En menos de 8 segundos de haber aparecido el de-
tonante emotivo o estímulo podemos etiquetarlo y así res-
ponder copiando de inmediato conductas como la risa o la
sorpresa, también interpretándolas con llanto, enojo o asco.
Y de ese modo tenemos la opción de seguir una actividad o
alejarnos si aquello nos incomoda. En esto, los expertos di-
cen que tienen un rol esencial las neuronas espejo, ubicadas
en el “giro del cíngulo” de la corteza cerebral.
Las emociones son clave en nuestra percepción del tiem-
po. Por ejemplo, si nos encontramos bajo una situación de
estrés, contingencia o huida, las neuronas del hipotálamo se
activan y aumentan la expresión de los genes reloj que nos
ayudan a percibir el tiempo. Éstos pueden modificar la sen-
sación del hambre, la saciedad, el deseo sexual y el control
hormonal de la actividad cardiovascular, entre muchas otras
cosas, acelerando la interpretación de los estímulos para que
reaccionemos. También se libera oxitocina, una hormona
asociada a los procesos de empatía y apego, podemos desa-
rrollar rápido actividades prosociales de solidaridad y coope-
ración. Así las emociones nos aseguran la supervivencia.
Otros efectos con relación a la temporalidad. La tristeza
puede dar la sensación de que el tiempo pasa muy rápido,
en cambio, una prolongada melancolía nos puede hacer
sentir que el tiempo se detiene. Al descansar después de
una discusión, sentimos alivio. En tanto, el humor o la risa nos
ayudan a disminuir las tensiones. Vale resaltar, que mientras
más conscientes somos del proceso emocional, más capaces
seremos de adaptarlo. Y esa adaptación, aparte de lo biológi-
co, juega un rol fundamental en la construcción, transforma-
ción y mantenimiento del orden social y en la adaptación a la
cultura en que estamos insertos.
LOS GRIEGOS: A LA CONQUISTA DE LAS EMOCIONES
El gran pensador griego, Aristóteles, es el primer autor
que intenta dar una explicación racional a las emociones.
Estamos hablando del siglo III a.C, cuando reinaba la idea
de que las emociones o pasiones, respondían a fuerzas mis-
teriosas y casi mágicas, pues eran enviadas por los dioses
y eso las hacía indomables. Pese a eso, Aristóteles levantó
una teoría racional sobre ellas al integrarlas con elementos
cognitivos, es decir con las creencias y, nada menos, que
con la disciplina ética. Propuso algo así como “un cultivo del
alma mediante un cultivo de las emociones”.
El punto es que, para los tragediógrafos anteriores a
Aristóteles, como Esquilo, Sófocles, Eurípides y otros, las
emociones tenían una causa externa al individuo, se hacían
presentes sin previo aviso y venían de un lugar descono-
cido. Aristóteles escribió en el año 365 a.C la Retórica II,
allí elabora la teoría de la persuasión y reafirma que las
emociones se forman sobre la base de las creencias, que
son estructuras cognitivas y éstas adquieren un significado
u otro dependiendo del estado emocional de cada uno.
“No hacemos los mismos juicios estando tristes o alegres, o
cuando amamos que cuando odiamos”, afirma en Retórica
I, 1, 1358 a 14. Lo más notable es que elabora una teoría de
lo mental que incluye descripciones objetivas de fenómenos
subjetivos y sienta así las bases del modelo de “causalidad
psicológica” y él distingue varias emociones: la ira y la cal-
ma, el amor y el odio, el temor y la confianza, la vergüenza
y la desvergüenza, la generalidad, la compasión, la indigna-
ción, la envidia, la emulación.
Además de revolucionar el tema, Aristóteles deja claro
que su análisis de las emociones tiene carácter universal,
que es válido para todos los hombres, no solamente para
los griegos. Fue bastante osado, ya que en esa época los
griegos eran etnocentristas y consideraban bárbaros a todos
los que no fuesen como ellos. En síntesis, el pensador plan-
tea la necesidad de “cultivar” nuestras emociones como
tarea ética propia de la vida virtuosa. “La integración de lo
racional y lo emocional y la superación del dualismo y el
materialismo en una forma de monismo de aspecto dual,
pueden ser encontrados en Aristóteles. Ambos son no sólo
vigentes sino centrales en las reflexiones actuales de la filo-
sofía de la mente, psicoanálisis y neurociencias”, sostiene
Pablo Quintanilla, en su ensayo “La conquista aristotélica de
las emociones” (Revista Psicoanálisis N° 5, Lima, 2007).
















