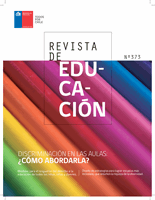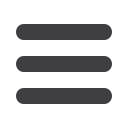

29
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
La leyenda:
una pieza literaria
Los estudios sobre el santuario de La
Tirana se fundamentan en una narración
legendaria que se ha transformado en
una suerte de documento no cuestionado.
Al investigador tacneño Cúneo Vidal se
atribuye dicha leyenda, según la cual la
princesa inca Huillac Ñusta se refugió
en el Tamarugal y luego se enamoró del
minero portugués Vasco de Almeida,
quien le habló de su propia religión: de
un Dios Todopoderoso, de María, de la
inmortalidad del alma. Ella le pidió que la
bautizara y mientras él derramaba el agua
y pronunciaba las palabras sacramentales,
una nube de flechas los hirió de muerte.
El bautizo para los conquistadores era el
símbolo de la derrota de la idolatría y del
paganismo indígena que durante el siglo
XVI constituía el sentido de su guerra
santa. Una conversión semejante no podía
ser aceptada por los guerreros que hasta
entonces habían sido leales a Huillac Ñusta
y los amantes fueron enterrados juntos
bajo el símbolo de la cruz.
Según Cúneo Vidal, alrededor de 1536
a 1540 fray Antonio Rendón Sarmiento,
religioso de la Real y Militar Orden de
Nuestra Señora de las Mercedes Redentora
de Cautivos, llegó al Tamarugal. Allí habría
descubierto la cruz y resolvió levantar la
iglesia “Nuestra Señora del Carmen de La
Tirana”, a mitad del camino existente entre
la región salitrera y el pueblo de Pica.
El arqueólogo asume que Rendón observó
la cruz en un montículo del Tamarugal por
el año 1551, cuando la resistencia indígena
local había sido superada y gran parte del
territorio ya estaba encomendado.
“Si la cruz existió, ésta habría perdurado allí
hasta el paso de Rendón u otro misionero,
y así se habría recogido o creado la
leyenda en cuestión. La presencia de
esta cruz legendaria habría motivado el
rescate de dicha leyenda conservada en
el Tamarugal. Pero debe tenerse presente,
como alternativa, que durante el siglo XVI
era común que los primeros españoles
solitarios, aquellos desmandados, o los
propios misioneros, levantaran cruces en
los territorios infieles, como se hiciera en
los tiempos de las cruzadas, dando lugar
a leyendas interpretadas después por
quienes las redescubrían”.
La evangelización iniciada en el siglo XVI
incluyó entre los pueblos andinos del
norte árido y semiárido la incorporación
del baile, música e iconografía de los
pueblos originarios. Así, surgieron las
primeras capillas, donde las cofradías
religiosas nativas ingresaban al templo
tras el culto a las vírgenes pachamamas
que regulaban la fertilidad de la tierra,
la buenaventura y hasta la salud de
sus devotos. Esto explica el por qué
los santuarios de esta naturaleza se
localizan entre el centro y norte del
país, donde las influencias de las
sociedades agrícolas, pastoralistas y
mineras fueron la base del surgimiento
de la religiosidad popular sustentada en
los bailes de santuarios.
Entre 1982 y 1985, la antropóloga
Verónica Cereceda recogió relatos
míticos de los Chipayas en el altiplano
boliviano, ubicados a la latitud de
Pisagua y Arica. Algunos descienden
hasta el tiempo prehispánico, otros hasta
los contactos evangelizadores, cuando
se construían los primeros templos y
también a la llamada “feria” de La Tirana,
localidad en la que intercambiaban y
vendían distintos productos.
Según estos relatos, los Chipayas
-antes de los aymaras- ocuparon el
altiplano tarapaqueño con estancias y
asentamientos en Isluga, Chiapa, Camiña
y otros lugares. Contaban con senderos
y rutas viales, y siempre se reunían en
La Tirana, puesto que era su “kamana”
(“paskana”) donde podían descansar,
comer y morar para tomar fuerza y subir
a las alturas. Por ello, citando a Cereceda,
Lautaro sostiene en su libro: “La Tirana
habria sido un espacio prestigiado o
“Pukara Chullpa” desde los tiempos de la
“humanidad anterior” y respondía como
un “Pukara Mallku”, equivalente a una
deidad protectora llamada “Tira Tirani”
adorada por los antepasados”.
Frente a estos mitos –explica el
arqueólogo- se puede indicar que,
“efectivamente, el lugar que se denomina
Tirana fue un nudo de caminos antes y
después de la invasión española, que
contaba con forraje, bosques, agua
potable de vertientes y que era el paso
obligado entre las tierras altas y la
conexión con el Pacífico, con senderos
La Tirana:
nudo de caminos