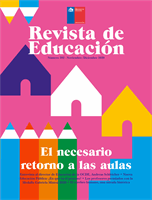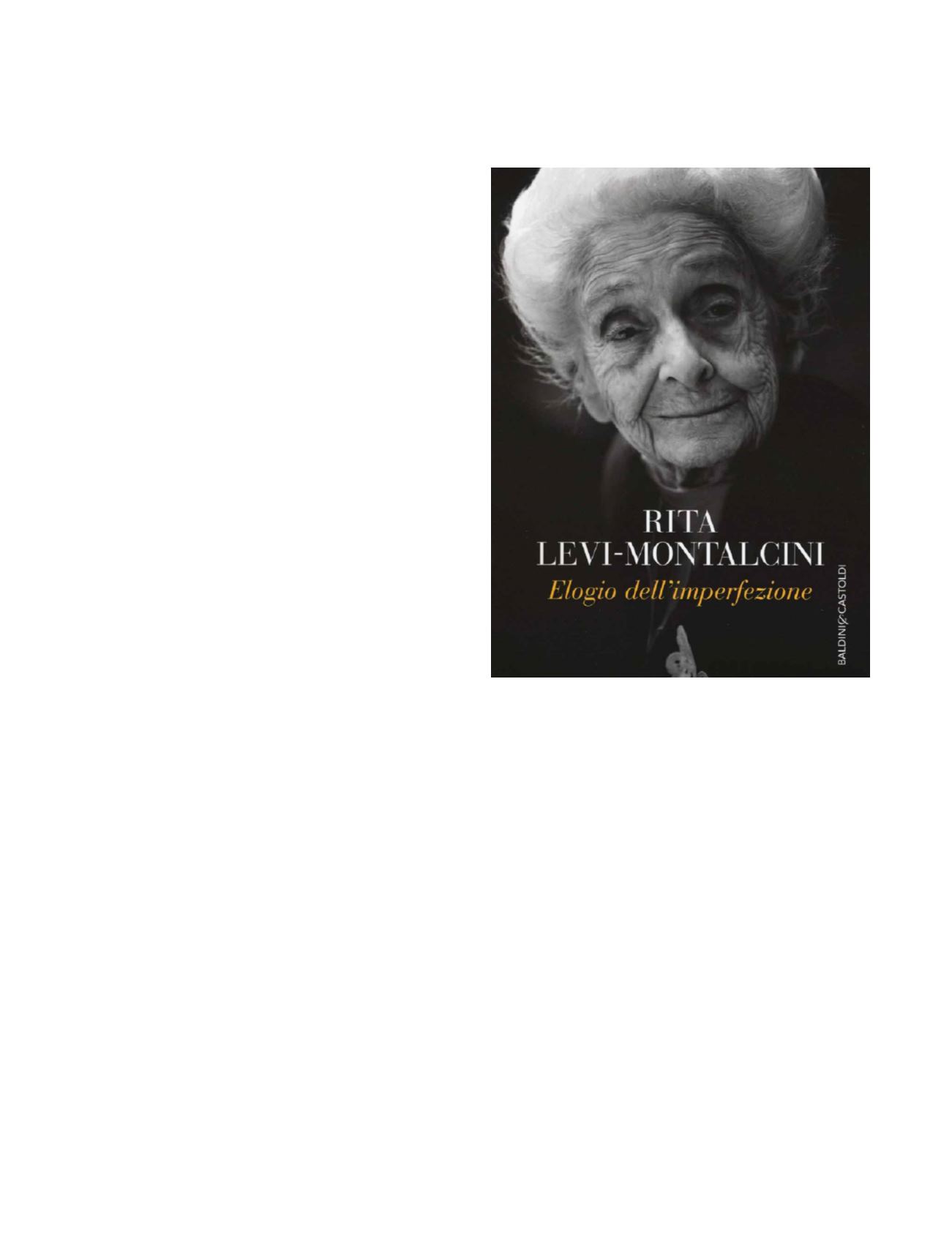
47
Revista de Educación •
Cultura
También se destaca “De natura hominis”, donde el filó-
sofo cristiano y fisiólogo teórico, Nemesius, habla del hom-
bre en el orden de la creación y en un capítulo describe los
ventrículos cerebrales como tres “cámaras consecutivas y
comunicadas entre sí. En una se alojaba el sentido común,
ahí se formaban las imágenes. En la siguiente esa materia
prima se transformaba en pensamiento y juicio y en la ter-
cera se almacenaba el producto final, es decir, la memoria”.
LA CIENCIA Y LA FILOSOFÍA ENTRAN EN ACCIÓN
Un siglo después, René Descartes (padre del método cien-
tífico) aborda los asuntos del cerebro desde la fisiología
(con disecciones incluidas) y la filosofía. En su papel de
científico escribe numerosas obras en torno al dualismo
mente-cuerpo. Anuncia la teoría del reflejo, que describe
los mecanismos de reacción automática del cuerpo en
respuesta a los estímulos externos que el cerebro procesa.
Mientras que en su calidad de filósofo establece lo que
se conoce como el método cartesiano, cuya máxima es
“Pienso, luego existo”.
Más adelante, en Italia (1791), el médico y físico Luigi
Galvani, demuestra, gracias a sus famosos experimentos
con ranas, que existe actividad eléctrica en tejidos vivos,
como músculos y nervios, he instala la idea de que el ce-
rebro secreta un fluido eléctrico que estimula los tejidos
musculares. Sus teorías dan pie y aproximan al conoci-
miento de la base eléctrica de la actividad neuronal.
Y durante el siglo XIX varios científicos europeos
trabajan arduo para entregar los fundamentos de la elec-
trofisiología. Ayudados por el desarrollo del microscopio,
la anatomía del sistema nervioso experimentó un notable
avance que culminó con la obra genial del español Santia-
go Ramón y Cajal (1852-1934), que formula que el sistema
nervioso está compuesto por células independientes, las
neuronas, que se contactan entre sí en lugares específicos
del cuerpo (doctrina neuroanatómica) y se preguntó por
los mecanismos que las gobiernan. Sus aportes a los pro-
blemas del desarrollo, la degeneración y la regeneración
del sistema nervioso siguen siendo actuales. Su teoría le
valió el Premio Nobel de Medicina el año 1906.
RITA LEVI MONTALCINI Y SU LABORATORIO CASERO
Todavía en la actualidad las investigaciones sobre neuro-
nas siguen revelando propiedades insospechadas de las
células del sistema nervioso. Y, gracias a los estudios de
Rita Levi Montalcini, estamos capacitados para estudiar
estas células desde su formación en el embrión hasta su
envejecimiento y su muerte. Tal como ella lo hizo con em-
briones de pollo en su precario laboratorio en su casa de
Turín, Italia, durante la Segunda Guerra Mundial, tiempo
que debió esconderse con su familia debido a que, por su
origen judío, sufrieron la persecución nazi.
Vale la pena detenerse en la vida y obra de esta mujer,
que recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina, junto
a Stanley Cohen en 1986. Después de la Guerra Mundial
fue invitada por el connotado científico Viktor Hamburguer,
de la Universidad de Washington, en Saint Louis, Estados
Unidos, a trabajar con el bioquímico Stanley Cohen.
En sus investigaciones aislaron y describieron el factor
proteico secretado por las células y que estimula el creci-
miento de las neuronas próximas, armándose así la intrica-
da red de conexiones neuronales, dicho en forma simple
descubrieron el “factor de crecimiento nervioso”. Este
hallazgo modificó todas las investigaciones, retrospectiva
y prospectivamente, del crecimiento y desarrollo celular.
La proteína NFG otorgaba una nueva herramienta para
estudiar y comprender la patología asociada al crecimiento
neuronal, desde el cáncer hasta los procesos neurodege-
nerativos, como la demencia de Alzheimer.
Portada del libro de Rita Levi Montalcini. Foto: Dominio Público.