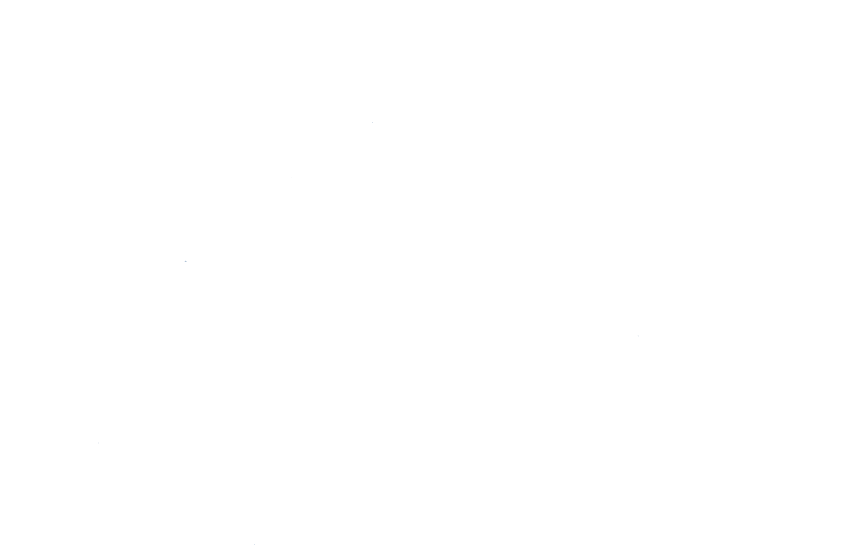Junto con destacar que los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) constituyen una oportunidad para que el proceso educativo vaya en una dirección y así avanzar en ella, la arquitecta asegura que la infraestructura cumpliría un rol relevante al facilitar los aprendizajes. Por ello, insiste en que el espacio tiene que estar supeditado al proceso educativo.
Imagen: Gentileza Jadille Baza.
A inicios de los 90, Jadille Baza Apud (74), arquitecta de la Universidad de Chile y actual miembro del Consejo de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), estuvo a cargo de la creación de la oficina encargada de Infraestructura del Ministerio de Educación.
Posteriormente, se desempeñó como jefa del componente de Infraestructura del proyecto MECE del Banco Mundial y como coordinadora técnica nacional del proyecto conjunto del Mineduc y Unesco para el mejoramiento de la inversión en infraestructura educacional. También fue presidenta nacional del Colegio de Arquitectos en el período 2020-2022, convirtiéndose en la cuarta mujer en liderar a estos profesionales luego de Eliana Caraball (1986-1988), Isabel Tuca (2000-2002) y Pilar Urrejola (2015-2017).
Hoy es past president del Colegio de Arquitectos y consejera de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), en representación de la Región III (Las Américas), para el período 2023-2026. Además de asesora internacional en materias relacionadas con el espacio educativo.
¿Cómo llegó a involucrarse en el ámbito de la educación, siendo de profesión arquitecta, y a quedarse toda su vida ligada a lo educativo?
Entré al Ministerio de Educación el año 1977, después de ganar un concurso público al cual me invitaron a participar. Eran tiempos difíciles. Quería hacer carrera en el servicio público y prepararme para ello de modo de contribuir desde mi profesión. Llegué a ser jefa del Departamento de Locales y Equipamiento Escolar en tiempos en que la administración de los establecimientos educacionales estaba concentrada en el Ministerio de Educación a nivel nacional. Se contaba con un reducido equipo de maestros y una bodega de materiales para ejecutar obras de mantenimiento en escuelas de todo el país. Hoy parece impensable que así se podrían mantener en buen estado los locales escolares a lo largo de todo el territorio.
Luego, con el traspaso de los establecimientos educacionales a los municipios me incorporé al equipo de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales (SCEE) y en 1987, con el término de la Sociedad Constructora, pasé a la Superintendencia de Educación donde se verían temas ligados a infraestructura educacional. Todo ese recorrido me permitió prepararme para asumir lo que venía por delante a partir de los años 90.
El espacio como facilitador de los aprendizajes
¿En qué consistía su trabajo en el Mineduc y cuál era el panorama en cuanto a los recintos escolares?
Hasta el día de hoy recuerdo mis primeras salidas a terreno y las conversaciones con directores y profesores para conocer su percepción respecto al espacio educativo y a las prioridades que ellos observaban en sus propios establecimientos. “Ustedes son los que saben, arquitecta”, eran parte de sus respuestas, “constrúyannos la escuela y luego nosotros la ocupamos y vemos qué hacer”. Esa era la respuesta de los educadores, en su gran mayoría. Es así como espacios diseñados y construidos para bibliotecas funcionaban después como oficinas de directores, salas de clases o laboratorios se transformaban en bodegas, y oficinas y patios en multicanchas.
Por otra parte, desde el servicio público se pensaba que el conocimiento estaba totalmente concentrado en el equipo especializado en el diseño y construcción a cargo. Todo ello contribuyó para que la educación y la infraestructura transitaran por distintos carriles.
Con el regreso de la democracia, en los años 90, llegaron nuevos aires al Ministerio de Educación, especialistas reconocidos y valorados internacionalmente en el mundo de la educación transitaban por sus pasillos con una visión innovadora, se implementaron reformas que permitieron crear encuentro entre el espacio y la educación, incorporando recursos para una línea de infraestructura en los proyectos y programas educacionales de modo de asegurar que se contara con las condiciones de funcionamiento requeridas para el logro de los objetivos educacionales.
Ello me permitió coordinar y diseñar planes de acción en un trabajo directo y conjunto con el Banco Mundial, Unesco y el BID, todo lo cual fue el mejor aprendizaje al acercarnos a experiencias de otros países, así como a compartir lecciones aprendidas.
¿Cuál es su mirada respecto al trabajo que se está desarrollando y se ha desarrollado los últimos años en Chile en materia de infraestructura escolar?
Hemos avanzado bastante en la comprensión de que el espacio es un facilitador de los aprendizajes y, por lo tanto, los diseños van dirigidos al logro de los objetivos que se quieren alcanzar a través del proyecto educativo. Dicho de otro modo, colocamos la infraestructura al servicio del proceso educativo. La arquitectura, en general, es clave para el logro del buen funcionamiento del espacio que se trate. Por ello, una de las primeras iniciativas que impulsamos en el Ministerio de Educación fue la motivación para que arquitectos y arquitectas participaran en el diseño de establecimientos educacionales en vista a la educación del futuro. No obstante, el déficit de infraestructura escolar que se arrastra, en gran parte por la falta de un mantenimiento sostenido de los establecimientos educacionales y por el deterioro de muchos de ellos, exige intervenciones mayores, de mayor costo. Hoy día es indispensable responder con nuevos métodos, fórmulas innovadoras que den respuesta con sentido de urgencia. En este sentido, la prefabricación así como el uso de materiales locales representan una oportunidad. Aquí lo que realmente importa es el proyecto arquitectónico, el cómo usamos esos procesos y materiales. En otras palabras, cómo diseñamos espacios dinámicos, multifuncionales, flexibles, donde el patio acoja a quienes juegan, a quienes conversan y a aquellos que lean, cómo diseñamos las salas de clases de modo de facilitar interacción y aprendizajes entre pares y en equipos de trabajo, cómo incorporamos mayor multifuncionalidad en comedores, salas de estudio, auditórium, cómo avanzamos en la apertura de la escuela a la comunidad, cómo hacemos de las circulaciones verticales, escalinatas y rampas de acceso, lugares de encuentro, etc. La prefabricación nos puede permitir llegar mucho más rápido de lo que lo estamos haciendo hoy día.
¿Hay algún establecimiento escolar chileno que usted destacaría?
En Chile tenemos muy buenos y destacados ejemplos. El proyecto de la Escuela Rural Pivadenco, en la Región de La Araucanía -de los arquitectos Cristian Larraín, Matías Madsen y Rodrigo Duque Motta- acaba de recibir el Premio ADUS LATAM Oro, otorgado por Saint-Gobain y la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos. Es una escuelita rural, impulsada por el Ministerio de Educación a través de un concurso nacional de arquitectura, mediante el Plan de Escuelas Rurales, a la cual imprimimos un concepto amplio de comunidad para que la escuela respondiera no solo a las necesidades de los niños y niñas sino a otros requerimientos de la localidad en que se inserta, cumpliendo variadas funciones sociales. ¡Esta escuela es preciosa!
Entrevista completa en: Revista de Educación N° 410.